Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte – vol. 2 - número 4 - marzo 2002 -
ISSN: 1577-0354
EL AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
THE
CLASSROOM OF PHYSICAL EDUCATION IN THE  PRIMARY TEACHING
PRIMARY TEACHING

López Moya, M.* y Estapé
Tous, E.**
* Dr. en Ciencias de
e-mail: inemlm@unileon.es
*Dra. Ciencias de
ICAFD de Castilla y León,
Universidad de León. E-mail: ineeet@unileon.es
RESUMEN
En este
artículo nuestra intención se concreta en determinar las condiciones idóneas
que debe tener el aula de Educación Física desde el ambiente o
percepción global que debe producir hasta los requisitos de los diferentes
tipos de espacios de prioridad educativa en las etapas del Sistema Educativo
Español, más concretamente en
PALABRAS
CLAVE: Aula de Educación Física, espacios para
SUMMARY
The aim of this article is to analyse and specify the
ideal conditions of the school sports facilities for Physical Education in the
stages of the Spanish education system, in particular the Primary..... We
analyse the space influence on the learning process and we discuss about the
atmosphere of the classroom. We also indicate the facilities for the Physical
Education which appear in the current Spanish regulation as the gym, the
multi-funtional open sport space and the playground and we relate in detail the
technics and funtional characteristics of the different school spaces,
specially the dimensions, floor, temperature, lighting, acoustics,
architectonic barriers of the gym to obtain a safe, attractive and motivating
atmosphere facilitating the pupils’ learning process.
1. INTRODUCCIÓN
A pesar de que la situación de los diferentes espacios de
juego haya mejorado de forma
generalizada en las ciudades españolas, las instalaciones deportivas en
general, los espacios deportivos en los centros escolares y en el mismo
sentido, los terrenos de juego o parques infantiles pueden llegar a ser aún en
nuestros días ‘inquietantes’, pues su diseño y material pueden generar en los
niños sensación de temor, ansiedad e inseguridad. Por tanto, no pueden estimular
ni dar sensación de seguridad ni de bienestar al niño, lo que es perjudicial
tanto desde el punto de vista psicológico como pedagógico. El espacio y el
medio debidamente acondicionados deben llegar a proporcionar un clima seguro y
afectivo que posibilite el acto pedagógico. ¿Cómo se puede conseguir esta
sensación de seguridad? Las aulas y los diferentes espacios destinados a la
asignatura de Educación Física deben permitir que se impartan las sesiones en
las mejores condiciones posibles. Así, J. Blández (1995: 18) señala la
diferencia entre la construcción arquitectónica establecida y determinada por
el arquitecto en ese espacio denominado básico (cubierto, descubierto) donde se
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y el ambiente entendido como la
disposición espacial y material que estimula dicho proceso.
De acuerdo
con J.C. López González (1988:27-30), el ‘aula de Educación Física’ debe
proporcionar al alumno unas percepciones positivas del espacio; en otras
palabras, una sensación de bienestar, de seguridad y calidez que promueva las
respuestas motrices de los alumnos ante situaciones planteadas en el medio
debidamente acondicionado. En el aula deben estar presentes unos elementos cuya
combinación adecuada favorezca una percepción global que posibilite la
enseñanza. Se concretan en diferentes “percepciones”[1]:
·
Aquellas que entren en el binomio cálido / frío. Nos
referimos a sentirse a gusto, a un cierto calor psicológico.
·
Binomio privado /
público. Es sentirse “como en su casa”, sentir el espacio como nuestro; se
desprende un criterio de privacidad.
·
Familiar / no familiar. Se refiere a las
instalaciones cercanas a nuestro entorno.
·
Compulsivo / libre. Las aulas deben proporcionar un
aire de libertad y desinhibición.
·
Percepciones entre lo lejano / cercano. Señala las
interacciones que se producen en un medio determinado. Los espacios deportivos
deben encontrarse próximos a nuestras vivencias.
Siguiendo
a J.C. López González (1988:31), señalamos como síntesis:
“El
aula de Educación Física tendrá que producir percepciones con un grado más alto
de informalidad, calidez, no privacidad, familiaridad, libertad y seguridad,
factores imprescindibles que se deben dar en el acto pedagógico en las sesiones
de Educación Física”.
En ese mismo sentido, O. R.
Contreras apunta (1996:134):
“Informalidad esencial si se compara
con la de otras asignaturas más ‘académicas’. Si bien también es susceptible de
poseer una mayor o menor formalidad…”.
Estas características generales para
lograr ese grado de informalidad que debe tener el aula de Educación Física,
deben detallarse y también diferenciarse en cada etapa educativa.
2. EL AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
En
“las capacidades deben graduarse de manera que
su desarrollo se produzca progresivamente, sin lagunas en el aspecto
cualitativo o cuantitativo…la gradación de los contenidos debe ir de lo global
a lo específico… En el proceso de formación de las habilidades motrices se ha
de partir del movimiento natural y espontáneo y ha de conducir hacia las
habilidades y destrezas más específicas y concretas ”.
Siguiendo las teorías de
Después el niño pasará por la ‘etapa
de operaciones concretas’ que se sitúa aproximadamente desde los siete-ocho
años hasta los diez años, cuando el niño es capaz de pensar con conceptos y, a
su vez, articularlos. Operaciones concretas como peso, cantidad … El cálculo ya
es posible y el niño además aprende a referirse al pasado. Adquiere una
experiencia práctica y desarrolla su pensamiento deductivo. Además comienza a
entender conceptos y por tanto tendrá mucho interés en participar en juegos con
reglas – es el estadio de desarrollo de la actividad de grupo y de los trabajos
en equipo- El niño necesita por lo general, satisfacer de primera mano su
curiosidad sobre las cosas. Piaget señala el trabajo en grupo como un medio
para socializar la inteligencia.
Precisamente en este periodo se
desarrolla una gran cantidad de actividades motoras, expresivas, creativas y de
recreación. El ansia y la facilidad para ejecutar cualquier tipo de actividad
motriz, de imitar las realizadas por sus mayores dando paso a formas más
codificadas de juego y por tanto a formas pre-deportivas, implica la necesidad
de mayor disponibilidad de espacio (MASNOU, M. 1985: 9). Mediante el juego de
conductas socio-motrices como pases, interceptaciones, lanzamientos y tiros se
establecerá la comunicación motriz entre los niños, entre adversarios y
compañeros y por tanto en situaciones de equipo y de colectividad (PARLEBAS, P. 1989)
Después la ‘etapa de las operaciones
formales o abstractas’ que va desde los 10-12 años en adelante. Aparece ya el
pensamiento abstracto, es decir, las operaciones formales pero sin
representaciones concretas, por ejemplo, la relación entre peso y volumen. El
niño tendrá una mayor capacidad de abstracción y será capaz de formular
hipótesis. Por estas razones, el pensamiento del niño se separará de la
experiencia inmediata, para volverse más crítico e introspectivo. Los maestros
deben favorecer el paso del pensamiento concreto al abstracto. Las conductas
del niño y del adolescente parecen poseer un grado de contenido lógico
matemático…
Todos los contenidos de
Estos contenidos tienen necesidades
espaciales diferentes y, por tanto, resulta reduccionista limitar las sesiones
de Educación Física a un único espacio o como mucho a dos, que suelen ser el
gimnasio (
3. ESPACIOS PARA
A pesar de
que no constituya un documento que tenga categoría de ley, resaltamos el
trabajo de J.L. Hernández Vázquez y F. de Andrés acerca de las instalaciones
deportivas en los centros escolares, obra innovadora que publicó el Consejo
Superior de Deportes en 1981. Aparecen reflejadas las necesidades de espacios
deportivos (diferenciando entre Espacios de Uso Deportivo y Espacios Auxiliares[2])
en las distintas etapas de
En los
centros escolares el espacio deportivo
cubierto debe ser considerado la instalación básica y el espacio descubierto la
complementaria (HERNÁNDEZ, J.L. y otros. 1981: 9). En ese mismo sentido, J.
Ibañez i Coma (1988: 2) señala dentro de las pautas para la elaboración de una
propuesta para los centros escolares en primer lugar:
“la necesidad ineludible del espacio
cubierto como espacio ideal para el
desarrollo de un programa de actividades físicas y deportivas escolares”.
Las
dimensiones de las salas cubiertas propuestas y también la tipología de espacios
para
Una vez promulgada la Ley de Ordenación del Sistema
Educativo (1/1990, de 3 de octubre), donde se establecen nuevos niveles y
ciclos de enseñanza, se elabora el Real
Decreto 1004/1991 de 14 de junio, en el que se determinan los requisitos
mínimos que deberán reunir los Centros docentes para poder impartir los
distintos niveles y ciclos de enseñanza.
Como
elementos comunes a todos los centros educativos el R.D.1004/1991 establece que
“deben situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso
escolar”. Otra característica es la necesidad de “reunir las condiciones
higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad” y algo muy importante
en lo que respecta a las adaptaciones a personas con discapacidades es que
todos los centros educativos “deberán disponer de unas condiciones
arquitectónicas que posibiliten el acceso y circulación a los alumnos con
problemas físicos”.
Después de estos aspectos genéricos para
todo centro educativo que acoja el nuevo sistema se establecen las necesidades
en sus distintas etapas educativas: la Educación Infantil
que abarca desde los 0 a
los 6 años, la
Educación Primaria Obligatoria comprende de los 6 a los 12 años y la Educación Secundaria
Obligatoria desde los 12 a
los 16 años y el Bachillerato y la Formación Profesional
de los 16 a los 18 años.
Los
centros que tengan que impartir los tres ciclos de
|
TABLA 1. TÍTULO 3: DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA |
|
|
Art.
20.
|
|
|
Como
se observará, los espacios incluyen una sala de usos polivalente de 100m2,
un patio de recreo que, como mínimo, tendrá una superficie de 44 por 22 metros,
que puede ser utilizado como Pista Polideportiva y un espacio cubierto para
Educación Física y Psicomotricidad con una superficie de 200 m2 que
debe incluir espacio para vestuarios, duchas y almacén. En el supuesto caso de
que los vestuarios fuesen dos de 20m2 y el almacén de 20m2,
el espacio cubierto quedaría reducido a una superficie útil incluso
inferior a los 150m2, considerados claramente insuficientes para la
Enseñanza Secundaria ya en la Orden Ministerial de 1975.
Se
detectan en este caso deficiencias notorias en los términos empleados, ya que
los 200m2 no se refieren a alguna sala pequeña reconocida y recogida
en
|
TABLA 2. TÍTULO 3.
DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (ALUMNOS-MAESTROS) |
|
Art. 21.
|
|
Art.22.
|
Vemos
en la tabla 2 la ratio de número de alumnos por unidad escolar en 25 alumnos,
debido al descenso de la natalidad, mientras que en los años ochenta se situaba
entre 30 y 35 alumnos (HERNÁNDEZ, J.L. y otros. 1981). Existirá un menor número
de alumnos y un maestro por cada grupo y personal de apoyo en las clases con
niños de integración.
A
continuación, señalamos la publicación de
“Su
redacción se ha orientado de forma que queden suficientemente determinados los
espacios y superficies correspondientes a las diversas dependencias de los
Centros, pero dejando el margen conveniente que permita contar con la labor
creativa de los autores de los proyectos y la integración en el entorno físico
en el que el Centro se ubique, así como su adecuación a las condiciones
bioclimáticas del lugar”.
A ese
respecto, la libertad dejada en manos de los autores del proyecto, ‘su
creatividad’ puede ir en detrimento de la funcionalidad de los distintos
espacios y aulas del centro escolar. En lo que se refiere a los espacios
deportivos, sea por el desconocimiento de la materia (tanto los espacios
deportivos en centros escolares como los contenidos de los distintos programas
de Educación Física), por la no obligatoriedad de seguir la normativa N.I.D.E.
o bien por el hecho de no considerar fundamental integrar todos los espacios,
incluidos los deportivos, en la concepción del equipamiento escolar, la
experiencia en ese ámbito indica los graves errores que se cometen en los centros docentes y en
las instalaciones deportivas, al no conocer las características de la propia
práctica físico-deportiva y de los usuarios, en este caso, los escolares.
Como
aportación de esta Orden de 4 noviembre de 1991 (lo que consideramos una
corrección muy importante al R.D.1004/91), en el apartado de Programa de
Necesidades para Centros de Enseñanza Primaria (6-12 años), aparecen los
siguientes espacios para los centros de nueva creación:
|
Sorprende
gratamente que se rectifiquen los 200m2 anteriores pasando a 240m2,
es decir, en este último caso, corresponde a una Sala de 20x10m, más 2
vestuarios de 20 m2 cada uno de ellos, a pesar de que no se acerque
al módulo ideal de 27x15m o Sala Escolar definida en las Normas NIDE. La Orden
de 4 de noviembre de 1991 cambia la denominación de “espacio cubierto para la
educación física y psicomotricidad” por la de ‘aula de gimnasia’. Este cambio
de término indica que a pesar de encontrarnos a finales del año 91 y de contar
con un número considerable de licenciados en Educación Física, las normativas
sobre instalaciones deportivas en centros escolares son elaboradas por personas
ajenas a esta formación universitaria y no conocedoras de la materia. Algunas
veces se sigue empleando erróneamente la palabra gimnasia en lugar de Educación
Física, lo que en cierto modo es un lastre para los profesionales de la
materia. Si además aparece reflejado en la normativa vigente, aún más difícil
resultará que los profesionales puedan salir de esta confusión de términos que
el propio Ministerio promueve. Por ello, nos decantamos por el término Aula
de Educación Física, entendido como el espacio educativo para desarrollar
la asignatura.
Por el
contrario,
Es muy
acertada la inclusión de la zona de juegos, que va aumentando en función del
número de alumnos del centro (plazas escolares) hasta tener unas dimensiones de
675m2. Sin embargo, no se especifican áreas diferenciadas de juego,
ni el acondicionamiento del entorno ni tampoco el material. El área de juegos
es sumamente necesaria en
3.1. EL AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Es la unidad espacial prioritaria para la programación
de la Educación Física. Ahora bien, si la normativa vigente indica unas
dimensiones de 200m2 y especifica su uso para la Educación Física y
Psicomotricidad, lo que representa un gran adelanto respecto a la Orden
Ministerial de 1975, no se puede saber a qué sala se refiere entre las
recogidas en las Normas NIDE, puesto que a estos metros cuadrados deberíamos
restarle la superficie del almacén ¿15, 20 o 30m2? y la de los
vestuarios ¿dos vestuarios de 20m2? ¿con duchas, aseos y zona de
cambio? ¿Con qué espacio útil contaría el profesor? ¿Acaso se contempla la
posibilidad del despacho/vestuario del profesor o debe compartirlo con los
alumnos? Restando la superficie de todos estos espacios auxiliares no se
alcanzan ni tan siquiera los 150m2 del ‘Aula de Usos Múltiples’ promovida por la
Orden Ministerial de 1975 que era el espacio cubierto para el BUP mientras que
en EGB ni se recogía la necesidad de disponer de una Sala Cubierta.
En
Las Salas Cubiertas vienen
recogidas en las Normas N.I.D.E. en el apartado de Salas y Pabellones y abarcan
desde el ‘Pabellón
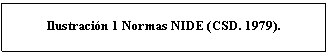
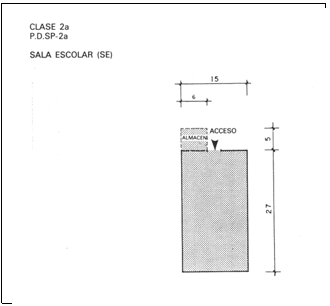
Se deben
encontrar libres de obstáculos, por ejemplo, columnas, vigas, etc, que
dificultan en gran medida la práctica físico-deportiva y además pueden
propiciar cualquier lesión. Se recomienda el techo plano para colgar elementos
en cualquier sitio. Las paredes sin ventanas para aprovechar al máximo el
espacio y también para colocar material como espalderas, barras de danza,
alguna barra fija de aprendizaje u otros elementos que faciliten tareas de
suspensión, etc. El nivel de utilización de las Salas Escolares requiere una
gran resistencia de sus elementos ya que sus usuarios serán principalmente
escolares.
Tal como afirman diferentes autores
(Gómez Cuesta, J.J. 1977: 69-72), (Andrés, F. de y otros. 1997: 34) el pavimento debe considerarse el elemento
esencial de la sala o instalación deportiva. Si el centro escolar dispone de la
instalación deportiva refrendada por la normativa vigente (R.D. 1004/1991), las
características del pavimento son de vital importancia para realizar la
práctica físico-deportiva en las mejores condiciones posibles. Existen pavimentos de distintos tipos que van desde
los elásticos hasta los rígidos, recomendándose los elásticos de elasticidad
puntual para las salas de un centro escolar. Los pavimentos elásticos son
aquellos que nos proporcionan las condiciones idóneas de un pavimento (Ibáñez i
Coma, J. 1988:10):
·
elasticidad: para amortiguar los golpes y los
impactos de los alumnos en saltos,
batidas, recepciones, caídas, etc.
·
sensación de calidez: el suelo debe poder mantener
una temperatura agradable, pues muchos ejercicios se realizarán tumbados en el
suelo. La comodidad del alumno y su predisposición al ejercicio se verán
favorecidos por este aspecto.
·
la visión del pavimento debe provocar una sensación
que motive hacia la práctica y de esta manera favorecer las actividades del
profesor y del alumno.
·
no abrasivo: el pavimento debe impedir los
resbalones, pero a la vez, no debe ser abrasivo y no debe provocar rascadas ni
lesiones en caídas o deslizamientos.
Aspecto muy vinculado al pavimento
son los anclajes. En principio, se debe analizar su colocación antes de la
construcción de las distintas capas del pavimento; en la actualidad cada tipo
de anclaje (postes de voleibol, aparatos diversos de gimnasia) funciona con
mecanismos diferentes. Los anclajes deben tener una tapa u otro sistema para
que, cuando no se utilizan, quede la planimetría del suelo en condiciones
idóneas (plano y sin desnivel) y así no pueda provocar lesiones como posibles
tropiezos.
También el ‘pintado’ o colocación de
los marcajes tiene que partir de una reflexión previa alrededor de los tipos de
deportes, los colores utilizados, en sentido longitudinal, transversal, los
usos diferentes de la sala, etc (GÓMEZ CUESTA, J.J. 1977: 74). Esta
problemática es más importante en las Salas Intermedias (45x24x7m), las Salas
de Barrio (45x27x7m) y en las Pistas Polideportivas al Aire Libre (44x22m) que
en las Salas Escolares (27x15x5,5m) de dimensiones más reducidas, pues los
marcajes se pueden colocar tan solo en un sentido. Por último, la existencia de
un pavimento idóneo en las salas deportivas supone el respeto a la separación o
delimitación de circulaciones en dos circuitos diferentes: calzado deportivo y
calzado de calle[3]. Es decir, se debe
intentar frenar la suciedad de la calle al interior del edificio (ANDRÉS, F. de
y otros. 1997: 34).
La temperatura es un factor muy importante que tiene consecuencias directas sobre la
práctica deportiva. En España son numerosas las instalaciones cubiertas con
sensación desagradable de humedad, frío o de excesivo calor. Si nos ceñimos a
las Salas y Pabellones ubicados en los centros escolares, la temperatura es un
punto negro, ya que encarece en gran medida el mantenimiento de la instalación.
Se debe prever antes de la construcción un sistema mecánico de climatización,
temperatura cálida y buena ventilación. La temperatura ejerce un impacto en el
rendimiento escolar: cuanto más pequeños son los niños, más elevada debe ser la
temperatura de la sala. Se establecen las temperaturas ideales para la
enseñanza, diferenciándose el aula de clase del aula de Educación Física
(Blumenau, K.1977) (López González, J.C.1988):
|
·
19º en un aula de clase. |
|
·
16º en un aula de E.F. |
|
·
14º y 15º en salas y pabellones
deportivos. |
Como los niños realizan ejercicios
de corte energético, la temperatura necesaria de las aulas de Educación Física
debe ser algo más baja que las aulas tradicionales, pues se supone que los
niños permanecen sentados. También la temperatura en las salas deportivas y en
los pabellones es más baja que en el aula de Educación Física, recomendándose
una temperatura entre los 14º y los 15º, por las características de los
contenidos eminentemente deportivos en Salas y Pabellones. Entre las
condiciones idóneas del ‘aula de Educación Física’, está la temperatura
adecuada ya que debe incitar a los niños hacia todo tipo de práctica: tanto el
conocimiento del esquema corporal, la expresión corporal como juegos, bailes y
actividades de respiración y relajación.
A pesar de estas indicaciones, en
los centros escolares nos encontramos en numerosas ocasiones con espacios
cubiertos sin calefacción y con desagradable sensación de humedad, imposibilitando en gran medida el desarrollo
de las sesiones durante gran parte del curso académico, sobre todo en aquellas
zonas donde los inviernos se distinguen por sus bajas temperaturas. También las Salas y los Pabellones con techo
de uralita y sin climatización en zonas de temperaturas cálidas pueden llegar a
alcanzar temperaturas muy elevadas durante los meses de mayo, junio, septiembre
e incluso octubre en las sesiones de Educación Física y actividades deportivas
extra-escolares, lo que dificulta en muchos casos la práctica físico-deportiva.
 La
iluminación condiciona mucho la práctica. Tanto es así que la existencia o
no de iluminación puede llegar a ser considerada como una pauta en la
planificación de instalaciones deportivas en cualquier ámbito territorial, ya
que al dotar los espacios deportivos de una iluminación correcta (intensa y
bien repartida), el aprovechamiento del espacio deportivo aumenta de forma
importante. En una sala deportiva, las condiciones de iluminación deben
permitir una actividad deportiva agradable, segura y que no propicie
accidentes. En los centros escolares se necesita por tanto una luz suave, a la
vez intensa, homogénea y repartida. Lo ideal es que se llegue a la combinación
armónica entre iluminación natural y artificial sin que surjan
deslumbramientos. Se puede lograr un nivel suficiente estimado en 150 LUX. Se
recomienda también que los focos estén encastrados y protegidos para evitar que
se rompan con golpes y balonazos. Para
conseguir una iluminación natural correcta será necesario una orientación de la
sala entre dirección Norte y Este (Blumenau, K. 1977:58).
La
iluminación condiciona mucho la práctica. Tanto es así que la existencia o
no de iluminación puede llegar a ser considerada como una pauta en la
planificación de instalaciones deportivas en cualquier ámbito territorial, ya
que al dotar los espacios deportivos de una iluminación correcta (intensa y
bien repartida), el aprovechamiento del espacio deportivo aumenta de forma
importante. En una sala deportiva, las condiciones de iluminación deben
permitir una actividad deportiva agradable, segura y que no propicie
accidentes. En los centros escolares se necesita por tanto una luz suave, a la
vez intensa, homogénea y repartida. Lo ideal es que se llegue a la combinación
armónica entre iluminación natural y artificial sin que surjan
deslumbramientos. Se puede lograr un nivel suficiente estimado en 150 LUX. Se
recomienda también que los focos estén encastrados y protegidos para evitar que
se rompan con golpes y balonazos. Para
conseguir una iluminación natural correcta será necesario una orientación de la
sala entre dirección Norte y Este (Blumenau, K. 1977:58).
Van a surgir distintos problemas en
la utilización de las salas triples, o sea las divisibles por medio de cortinas
móviles. Permiten el uso longitudinal y transversal y las dificultades van a
ser de distinta índole: tanto en lo que se refiere a las direcciones de juego
que se cruzan como a posibles desorientaciones por la iluminación, en el juego
aéreo como en los marcajes del mismo pavimento (GÓMEZ CUESTA, J.J. 1977:
73-77). También es conveniente colocar
un pavimento de coloración mate para evitar los efectos indirectos de los
deslumbramientos. El color elegido debe contrastar siempre con los trazados de
las pistas. Además en coordinación con la
iluminación, debe tenerse en cuenta la influencia de los colores en el diseño
de las salas deportivas y concretamente en los centros escolares. Parece que en
Los ruidos dificultan el trabajo del
profesor de Educación Física. Si en cualquier aula la acústica debe ser
correcta, en las salas deportivas y en el aula de Educación Física sería
conveniente conseguir un cierto ‘aislamiento’, de manera a evitar los ruidos
perturbadores. Se debe llegar a clasificar los sonidos: nivel de resonancia,
exceso de información y contaminación sonora (ruidos exteriores). Además existe toda una serie de contenidos
dentro de
En este sentido, son importantes las
características de las cortinas divisorias en las Salas triples o Pabellones y
también en las Salas Intermedias. Si bien este sistema es ideal para acoger a 3
grupos simultáneos de prácticas, las condiciones físicas de las cortinas así
como su colocación repercutirán directamente en la acústica de los módulos
transversales. Las cortinas separadoras deben ser aislantes con cámara
intermedia, plastificadas y sumamente resistentes a golpes y balonazos. Por
otro lado, se deben ajustar perfectamente al suelo y también a las gradas,
lográndose la separación visual completa de ambos módulos y las mejores
condiciones en lo que se refiere al aislamiento acústico.
No podemos olvidar la eliminación de
las barreras arquitectónicas. Si ya
en cualquier equipamiento colectivo o instalación deportiva es absolutamente
necesario tenerlo en cuenta en el anteproyecto, en el proyecto y en la construcción,
en los centros escolares hay que diseñar los espacios completamente adaptados
de manera que se logre la accesibilidad para cualquier grupo de población. Las
recomendaciones vertidas en numerosos trabajos y normativa vigente deben estar
presentes en la concepción del espacio deportivo escolar y por supuesto también
en todos los espacios que conforman el centro escolar[4].
3.2. PISTA POLIDEPORTIVA
Tal como
aparece reflejado en el R.D.1004/1991, se desprende cierta indefinición en
cuanto a
3.3. ZONA DE JUEGOS
Este espacio no está recogido en el R.D.
1004/1991 pero sí aparece en
De acuerdo con la propuesta de
varios países europeos, el área de juego es muy necesaria en nuestras escuelas,
pues adquiere un carácter insustituible en las primeras etapas educativas, es
decir, en Infantil y 1º y 2º ciclo de Primaria. Nos estamos refiriendo a un
espacio seguro, acogedor y agradable que incite a todo tipo de respuestas
motrices y a desarrollar una actividad libre sin vigilancia específica. Se
conocen los beneficios de los juegos desde la etapa de Infantil (0- 3 años y de
4-6 años) hasta el 1er ciclo de Primaria (6-8 años) e incluso el 2º
ciclo (8-10 años). Por tanto el área de juegos, diferenciada en cada una de sus
zonas por sus características específicas, se utilizaría durante siete años de
escolarización 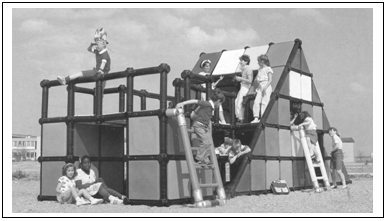 del alumno, lo que es un periodo muy importante en el
desarrollo y formación del mismo.
del alumno, lo que es un periodo muy importante en el
desarrollo y formación del mismo.
Durante las primeras etapas, el niño
va experimentando una maduración progresiva de su sistema nervioso que le
permite cada vez más lograr ejecuciones motoras más complejas (IBÁÑEZ i COMA,
J.1988:102-104): desde actividades como andar, saltar, reptar, correr, lanzar…
hasta equilibrarse, trepar, desplazarse en cuadrupedia, saltar a pies juntos, a
pata coja, etc.
El diseño de una zona de juegos debe propiciar a través de los distintos
ambientes toda su capacidad física tanto en las horas de Educación Física como
en las horas de esparcimiento. Consideramos el parque infantil o terreno de
juegos el lugar idóneo (a buen seguro podríamos considerarlo como antesala del
espacio deportivo) dónde se van a producir las principales actividades que
podemos llamar ‘predeportivas’ , denominadas por varios autores como
‘prolegómenos o antecedentes’ de las actividades físicas y deportivas (AMICALE
EPS. 1985); (LEGUET, J. 1985); (ESTAPÉ, E. y otros. 1999).
De acuerdo con A. Larraz (1988), se puede realizar un buen
número de actividades físicas propiciadas por el acondicionamiento y
equipamiento del parque de recreo:
·
Actividades estrictamente motrices que faciliten el
desarrollo de las habilidades motrices y posibiliten un mayor conocimiento del
cuerpo y del entorno.
·
Actividades socio-motrices que favorezcan la
comunicación motriz y relación con los demás niños/as (PARLEBAS, P.1989)
·
Actividades de expresión y de comunicación
·
Otras actividades
Será
necesario por tanto, acondicionar el patio de recreo para que presente las
características físicas y técnicas adecuadas que se desprenden de los
principales trabajos realizados sobre
parques y terrenos de juego (BENGTSSON, A. 1973); (CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION. 1981); (C.O.D.E.J. 1981); (MASNOU, M. 1985); (LARRAZ, A. 1988);
(HALLMAN, H.V. y otros. 1991); (BUCHARTZ, B. 1994, 1995).
Otro
aspecto a resaltar que discurre paralelo a la problemática del aula de
Educación Física y de las zonas de juego es el material como elemento que
completa la labor del docente. Sugerimos que su elección parta siempre de una
reflexión pedagógica a partir de los objetivos propuestos.
4. CONCLUSIÓN
Como se ha podido observar, nos
decantamos por tres espacios bien diferenciados en
Se ha podido comprobar cómo la
normativa vigente confunde términos y se limita tan sólo a indicar las dimensiones y espacios auxiliares
del espacio, por lo que son necesarias aportaciones desde el ámbito docente que
complementen y enriquezcan el ‘Aula de Educación Física’ y así se pueda
avanzar en la concepción y el diseño de los distintos espacios educativos. Por ello,
apostamos por el término ‘Aula de Educación Física’, entendido como el espacio
educativo idóneo para desarrollar la asignatura.
5. BIBLIOGRAFÍA
AMICALE EPS (1985): El niño y la actividad física.- de
ANDRÉS, F.
de (1977): “El proyecto de salas”. En II
Simposio Nacional sobre Instalaciones deportivas y recreativas sobre el tema:
Salas y Pabellones. Madrid, Dirección General de Educación Física y
Deportes, pp. 27- 48.
(1981):
“Proyecto de salas y pabellones”. En Boletín
de AETIDE. Madrid, Marzo- Abril.
(1997): La evaluación de la gestión de un centro
deportivo. Madrid, Consejo Superior de Deportes.
BENGTSON, A.(1970): Environmental planning for children’s play. London, Crosby Lockwood.
BLÁNDEZ,
J. (1995): La utilización del material y
del espacio en la Educación Física. Propuestas y recursos didácticos. Barcelona, INDE.
BLUMENAU, K. (1977): “
Iluminación, acústica y ventilación de salas. Requisitos para el buen
funcionamiento de Salas y Pabellones”. En II
Simposium Nacional sobre Instalaciones Deportivas y Recreativas. Madrid,
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, pp. 113-139.
BURCHARTZ,
B. (1994): “Aproximación teórica y práctica a los terrenos de juegos
infantiles”. En Apunts de Educación Física
y Deportiva, Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, Barcelona
(INEFC), nº 37, pp. 68-74.
(1995):
“Aproximación teórica y práctica a los terrenos de juegos infantiles II”. En Apunts de Educación Física y Deportiva, Instituto
Nacional de Educación Física de Cataluña, Barcelona (INEFC), nº 39, pp. 67-75.
CANALS, D. (1992): L’educació física del naixement als tres
anys. Barcelona, Rosa Sensat.
CARMONA,
M. (1992): “Suelos para la seguridad de los niños”. En Revista Instalaciones Deportivas XXI, nº 51, pp. 40-44.
CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION (1981): “Guía de diseño de zonas de juego para preescolares”. En Boletín de AETIDE, noviembre-diciembre, nº 19, pp. 7-24.
C.O.D.E.J.-
COMITÉ PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE JUEGO-
(1981): “El terreno de aventuras un nuevo espacio de juego”. En Boletín de AETIDE, noviembre-diciembre,
nº 19, pp 30-38.
CSD
(CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES) (1979): Normativa
sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (Normas NIDE). Madrid,
Ministerio de Cultura.
CONTRERAS,
O.R. (1998): Didáctica de la Educación
Física Un enfoque constructivista. Barcelona, INDE Publicaciones.
ESTAPÉ, E.; LÓPEZ MOYA, M.;
GRANDE, I. (1999): Las habilidades
acrobáticas y gimnásticas en el ámbito educativo. Barcelona, INDE Publicaciones.
GÓMEZ
CUESTA, J.J. (1977): “Construcción de la sala”. En II Simposio Nacional sobre Instalaciones Deportivas y Recreativas.
Madrid. Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, pp.67- 84.
HALLMANN,
H.W.; ZILLING, J. (1991): Parques infantiles.
Málaga, UNISPORT. Junta de Andalucía.
HERNÁNDEZ, J.L.; ANDRÉS, F. DE
(1981): Las instalaciones deportivas en
los centros escolares. Madrid, Consejo Superior de Deportes.
IBÁÑEZ i COMA, J.(1988): Las instalaciones deportivas en las
escuelas. Una propuesta. Instituto Nacional de Educación Física de
Cataluña, (INEFC), Barcelona, Memoria de investigación.
LARRAZ, A. (1988): “ El
acondicionamiento de zonas de juego para niños”. En Apunts de Educación Física y Deportiva, Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña, Barcelona (INEFC), septiembre nº 13, pp 3-6.
LEGUET, J. (1985): Actions Motrices en Gymnastique Sportive. Paris, Editions Vigot.
LÓPEZ GONZÁLEZ, J.C.(1988): “El
aula de Educación Física. Análisis y reflexión”. En Apunts de Educación Física y Deportiva, Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña, Barcelona (INEFC), nº 13, pp. 27-33.
LÓPEZ MOYA, M. (2001): Análisis y propuesta de planificación de las
instalaciones deportivas escolares en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Salamanca, Universidad de Salamanca. Tesis Doctoral.
LÓPEZ
MOYA, M.; ESTAPÉ, E. (2001): “Normativa
sobre las instalaciones deportivas en los centros escolares”. En Deporte y cambio social en el umbral del
siglo XXI” Investigación Social y Deporte, Asociación Española de
Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) nº5, Librería Deportiva Esteban
Sanz, S.L., Madrid, pp. 437-450.
LÓPEZ
MOYA, M.; ESTAPÉ, E. (2001): “El aula de
Educación Física en las distintas etapas educativas. La Educación Infantil”. En
La enseñanza de la Educación Física y en
Deporte, A.D.E.F. Cantabria, Santander, pp 471-476.
MASNOU, M. (1985): Valores
educativos del juego libre del niño en zona urbana. Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña, (INEFC), Barcelona, Memoria de investigación.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1992): Diseño Curricular Base Educación Primaria. Área de Educación Física. Madrid,
Secretaría de Estado de Educación.
PARLEBAS, P. (1989): Perspectivas
para una Educación Física moderna. Málaga UNISPORT.
PIAGET,
J.; WALLON, H. (1963): Los estadios de la
psicología del niño. Buenos Aires, Lautaro.
RUIZ, L
M.(1988): “Espacios, equipamientos, materiales y desarrollo de las conductas
motrices”. En Apunts de Educación Física
y Deportiva, Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, Barcelona
(INEFC), nº13.
NORMATIVA OFICIAL:
REAL DECRETO 1004/91 de 4 de junio
(B.O.E. 26-06-91), por el que se establecen los requisitos mínimos de los
Centros que imparten enseñanzas de Régimen General no universitarias. Corrección
de errores al R.D. (B.O.E. 18-07-91).
ORDEN de 4 de noviembre de 1991
(B.O.E. 12-11-91), por lo que se aprueban los programas de necesidades para
redacción de los proyectos de construcción de centros escolares de Educación
Infantil, Primaria, Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria y Secundaria
Completa (en desarrollo del Real Decreto 1004/91).
ORDEN de 16 de noviembre de 1994,
por la que se desarrolla la disposición adicional cuarta del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establece los requisitos mínimos de
los centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias
(B.O.E. 24-11-94).
BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA (B.O.M.E.C.) de 18 de noviembre de 1991, sobre proyectos de
construcción de Centros Públicos.
ORDEN de 21 de febrero de 1996,
sobre evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos (B.O.E.
29-02-96).
ORDEN de 29 de abril de 1996, de
creación y funcionamiento de los Centros Rurales de Innovación Educativa
(B.O.E. 11-05-96).
ORDEN
de 9 de junio de 1998, por la que se establece el Plan Anual de Mejora
en los Centros Docentes Públicos dependientes del Ministerio de Educación y
Cultura y se dictan instrucciones para su desarrollo y aplicación (B.O.E.
13-06-98).
Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte – vol. 2 -
número 4 - marzo 2002 - ISSN: 1577-0354