D = dorsal; C = cervical; Acc = accidente.
Procedimiento
Sesiones de entrenamiento
Estudios basados en registros electromiográficos (EMG) han
observado que durante la propulsión se activan preferentemente el bíceps y
tríceps braquial, deltoides, pectoral mayor y el trapecio (Mulroy y cols.,
1996; Chow y cols., 1999). Por lo
tanto, en estos grupos musculares deberá centrarse el trabajo de fuerza.
Basándose en estos resultados muchos autores coinciden en utilizar los
siguientes ejercicios con pesas: press
militar, press banca, curl de bíceps, curl de tríceps, remo y pulldown
de pecho (Jacobs y cols., 2002, Salinas Duran y cols., 2001, O´Connell y cols.,
1995, Nash y cols., 2002).
Los entrenamientos se realizaron tres veces por semana
durante cuatro semanas (figura 1). Las sesiones tuvieron una duración de 50-60
min, tiempo en el cual se realizaban los ejercicios de fuerza.
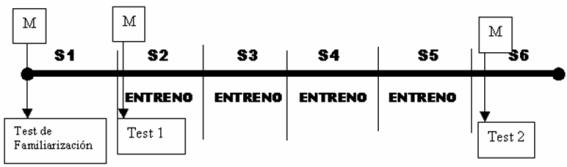
Figura 1. Esquema de
la fase experimental. Días en que se efectuaron los test y semanas de
entrenamiento. Los entrenamientos se realizaron lunes, miércoles y viernes a
las 10 horas. M=martes; S=semana
La estructura de la sesión fue la siguiente: (i) calentamiento: consistió en ejercicios de movilidad articular de hombro codo y
muñeca, estiramientos del bíceps, tríceps, pectoral y deltoides con una
duración total de 6 min.; (ii) entrenamiento: En la primera
sesión se realizó un test previo a los participantes en el que tenían que
realizar con cada ejercicio 1 RM con el máximo peso posible. En función de este
peso se hallaron los porcentajes de intensidad de los entrenamientos. Se
comenzó trabajando con el 40% llegando al 70%
en la última semana de entrenamiento. El número de series varió entre
3-4 y las repeticiones entre 20-30. Los descansos entre series fueron de 1 min.
y entre ejercicios de 5 min. Los ejercicios realizados se daban en el siguiente
orden: curl de bíceps, curl de tríceps, press militar
con mancuernas, pulldown de
pecho, press banca y deltoides con mancuernas;(iii) estiramientos:
Al final de cada sesión se realizaron estiramientos de los grupos implicados en
cada ejercicio.
Sesiones de
valoración
Se
utilizó un diseño experimental intragrupo con dos tests realizados antes y
después de las sesiones de entrenamiento. Una semana antes del pretest los
sujetos realizaron una sesión de familiarización con los tests de valoración.
La sesión de valoración comenzaba con un calentamiento estandarizado que
consistía en 5 minutos de desplazamiento de propulsión continuo, movimientos
articulares de hombro codo y muñeca, ejercicios de fuerza resistida por parejas
y progresiones por el espacio de la prueba de velocidad realizando
aceleraciones. Posteriormente se realizaron los siguientes tests en el orden en
que se presentan:
Test de velocidad
desplazamiento. Consistió en recorrer
Test de fuerza máxima
isométrica. Los sujetos debían ejercer la máxima fuerza tan rápido como les fuese
posible durante 6 s. La fuerza era registrada por una célula de carga (Globus
Italia, Codogne, Italia) conectada a un ordenador portátil, donde se almacenan
los datos (frecuencia de muestreo = 100 Hz). La célula de carga iba unida
mediante cadenas por un extremo a las dos ruedas traseras, bloqueando su giro,
y por el otro extremo a la espaldera (figura 3).
Test de fuerza resistencia: Consistió en mantener durante 60 s la máxima fuerza
posible desarrollándose el test de la misma forma que el anterior (figura 3).
Este test se realizaba una vez y se analizaba el índice de fatiga ((Fmáx-Ffinal)*100/Fmáx).
En los dos test de fuerza los sujetos
podían colocar sus manos en la zona del aro en la que más cómodos se
encontrasen, pero esta posición era anotada y mantenida en los sucesivos tests.
|
|
|
|
Figura 2. Posición de salida del test de |
Figura 3. Posición del sujeto y situación de la célula de carga en los
dos test de fuerza isométrica. |
Análisis de los datos
El registro de los datos y su tratamiento gráfico se realizó
con el programa Microsoft® Excel, mientras que el análisis estadístico se llevó
a cabo con el paquete SPSS-v12.0 para Windows. Para analizar las modificaciones
entre cada sesión de tests (pre y post) se aplicó la prueba de Wilcoxon para
datos no paramétricos. Los valores se muestran como madia ± SD y se trabajó con un nivel de significación p<0,05.
RESULTADOS
La tabla 2 muestra los resultados de la comparación de
los test antes y después del entrenamiento, correspondiente a la velocidad de desplazamiento,
la fuerza máxima y el índice de fatiga.
Tabla 2: Resultados
obtenidos en los tests antes y después del entrenamiento.
|
|
PRETEST |
POSTEST |
P |
|
Tiempo en 15m (s) |
6,27
± 0,82 |
5,94±0,80 |
0,043* |
|
FMI (N) |
395,8
± 104,9 |
411,1
± 96,7 |
0,225 |
|
IF (N) |
215,9 ±
107,4 |
183,6±26,2 |
0,080 |
Los valores están expresados como media ± desviación estándar. FMI=fuerza máxima
isométrica; IF=índice de fatiga; *=diferencia significativa (p<0,05).
El entrenamiento produjo incrementos
significativos en la velocidad de
desplazamiento (18.6%, p<0.05). La
fuerza mejoró un 3.8%, pero no de forma significativa. La fuerza resistencia,
valorada por medio del índice de fatiga, mejoró un 14,9% (p=0,08). En la gráfica 1 aparecen
superpuestas dos gráficas resultantes de los valores medios de los tests de
todos los sujetos, antes y después de las cuatro semanas de entrenamiento.
IF PRETEST IF
POSTEST
![]()
![]()
![]()
![]()
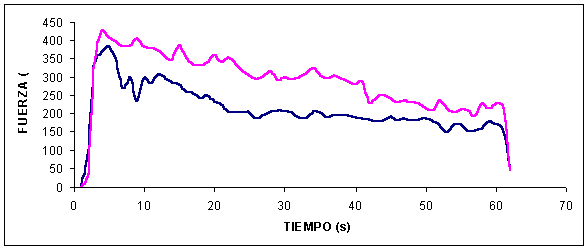
Gráfica 1: Curva de fuerza tiempo de los valores
obtenidos en el test de fuerza máxima isométrica 60 s antes y después del
periodo de entrenamiento. Trazo azul pertenece al pretest y trazo rosa
pertenece al postest.
DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio muestran que un entrenamiento
de fuerza resistencia de cuatro semanas mejora la velocidad de desplazamiento
en usuarios de silla de ruedas y tiende a disminuir el índice de fatiga. Los
tests realizados en el presente estudio se llevaron a cabo en la propia silla
de ruedas de la persona, por lo que transferencia de los beneficios obtenidos a
la situación real podemos considerarla como elevada.
La
mejora producida de la velocidad en este tipo de entrenamiento exclusivo de
pesas nos hace pensar que, en estudios previos como los de O´Connell y cols. (1995) y Nash y cols. (2002) en donde combinaban un entrenamiento de pesas
con entrenamiento con ergómetro de silla de ruedas, la mejora de la velocidad se
debe en gran medida al propio trabajo con pesas. Los porcentajes de aumento de
la velocidad se asemejan al resultado obtenido en este estudio siendo un 20,2%
y un 17,8% respectivamente, y un 18,6% en el presente estudio. No se ha
observado en ninguno de estos trabajos si esta mejora de la velocidad se puede
atribuir a una mayor amplitud o frecuencia de brazada, aspecto que puede ser
objeto de estudio de futuros trabajos.
No se han encontrado investigaciones que examinen los
efectos de un entrenamiento basado exclusivamente en la fuerza resistencia con
pesas, puesto que la mayoría de los estudios se basan en un entrenamiento
general de resistencia que complementa el trabajo cardiovascular con el de
fuerza, con aparatos como una silla de ruedas ergométrica, ergómetro de brazos
(Davis y Shephard 1990; Yim y cols.,
1993; O´Connell y cols., 1995; Rodgers y cols., 2001; Jacobs y cols., 2002;
Bonaparte y cols., 2004). En alguno de estos trabajos se observó que
tras un entrenamiento de 8 y 16 semanas se daba una mejora significativa de la
fuerza en los músculos que más intervienen en el movimiento de propulsión, que
son el bíceps y el tríceps (Davis
y Shephard 1990). Podemos encontrar también en otros estudios como el de Jacobs
y cols. (2001) que tras un programa de 12 semanas, de entrenamiento con trabajo
cardiorrespiratorio complementado con un trabajo de pesas, se dan mejoras
significativas de la fuerza en los ejercicios de press militar
(19,4%), horizontal row (20,8%), peck dec
(21,1%), preacher curls (11,9%), latissimus pulldown (23,2%) y
dips (30,2%). Los resultados encontrados en estos estudios nos hace pensar
que la duración de un programa de entrenamiento con este tipo de población
discapacitada debería ser de mayor duración, en torno a las 8-12 semanas de
trabajo si realmente queremos encontrar mejoras significativas de la
fuerza.
Según los resultados del presente estudio, el
entrenamiento de fuerza con cargas entre 40-70% de 1RM produce mejoras en la
fuerza resistencia (Jacobs y cols.
2001), pero no es adecuado para el aumento de la fuerza máxima
isométrica. Para conseguir mejoras significativas en los valores de fuerza
máxima tendríamos que trabajar con cargas máximas o submáximas con más del
70-80% de intensidad, pero no es aconsejable según la bibliografía consultada,
ya que produce un alto riesgo de lesión en las articulaciones de hombro y codo
(Salinas Duran y cols., 2001; Jacobs y
cols. 2001).
Aunque las mejoras observadas en este trabajo no fueran
significativas (14,9, p=0,08), podemos atribuir esta falta de significación
estadística al reducido número de sujetos que participaron en el estudio. Por
lo tanto, para no cometer estadísticamente un error tipo II, creemos que el
entrenamiento llevado a cabo sí que mejora el índice de fatiga. No se han encontrado
estudios que evalúen el índice de fatiga en lesionados medulares. En test de
resistencia de la fuerza isométrica realizados en sujetos sanos, se observa que
la fuerza de los brazos disminuye un 55% desde el inicio hasta el final del
test (Yamaji y cols., 2002 y 2006). El resultado obtenido con nuestros
participantes en este estudio tiene un índice fatiga de 14,9%, mucho menor que
los resultados con personas sanas. Esta gran diferencia entre ambos puede ser
debida a que los usuarios en silla de ruedas tienen que estar constantemente
propulsándose con los brazos, con lo que tienen mucho más trabajada la
resistencia que las personas sanas, con lo que la variación de la fuerza es
menor al comparar el inicio con el final del test.
Una de las ventajas que aporta este trabajo es que las
mejoras observadas en los lesionados medulares se obtuvieron al entrenar con un
material que se puede encontrar en cualquier gimnasio. Por el contrario, en
otros trabajos en los que se observaron mejoras en la fuerza muscular de este
tipo de población se utilizaron medios más sofisticados que difícilmente
resultan accesibles (Davis y Shephard 1990; Yim y cols., 1993; Maïsetti y cols.
2000; Rodgers y cols., 2001; Jacobs y cols., 2002 y Maïsetti y cols. 2002).
Esta circunstancia es más importante si se pretende hacer llegar a todas las
personas un entrenamiento que les prevenga de posibles lesiones por
sobreuso, además de ayudarles a ser más
eficientes en su vida diaria (O´Connell y cols., 1995; Rodgers y cols., 2001;
Jacobs y cols., 2002).
Los resultados de este estudio se pueden ver limitados
por el uso de un único grupo de estudio, aunque la mayoría de las
investigaciones revisadas no usan un grupo control. (Yim el al., 1993;
O´Connell y cols., 1995; Rodgers y cols., 2001; Jacobs y cols., 2002; Bonaparte
y cols., 2004). No obstante, en este trabajo sí que hubo un periodo de control
que sirvió para que los sujetos se familiarizasen con los tests de valoración,
disminuyendo la influencia del efecto aprendizaje y aumentando la fiabilidad de
los test. El reducido número de participantes es un aspecto común a los
estudios que evalúan este tipo de poblaciones (Davis y shephard 1990; Yim el
al., 1993; O´Connell y cols., 1995; Rodgers y cols., 2001; Jacobs y cols.,
2002; Bonaparte y cols., 2004), posiblemente debido a la difícil accesibilidad
a este tipo de población y al problema de juntar sujetos con lesiones
similares.
Según Hagberg y
cols. (2000) en un estudio acerca de las mejoras que pueden sufrir
personas con lesiones en el hombro, los tests isométricos sumados a un
entrenamiento de fortalecimiento llegan a disminuir las lesiones de esta
articulación. Si esta investigación la extrapolamos al trabajo realizado en
este estudio se puede decir que el entrenamiento de fuerza resistencia sumado a
tests y ejercicios de fuerza isométrica realizados con este entrenamiento son
beneficiosos tanto para la prevención como para la rehabilitación de lesiones
por sobreuso en el hombro. En conclusión, el entrenamiento de fuerza resistencia
mediante ejercicios tradicionales de musculación en lesionados medulares es
recomendable, ya que mejorará el rendimiento en actividades cotidianas como la
propulsión en silla de ruedas. Este tipo de trabajo repercutirá favorablemente
en la calidad de vida de estas personas.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bonaparte JP, Kirby RL,
Macleod DA (2004) Learning to perform wheelchair wheelies: comparasion
of 2 training strategies. Arch Phys Med Rehabil; 85: 785-793.
Chow
JW, Millikan TA, Carlton LG, Chae W, Morse MI (2000) Effect of resistance
load on biomechanical characteristics of racing wheelchair propulsion over a
roller system. J Biomech; 33: 601-608.
Davis
GM, Shephard RJ (1990) Strength training for wheelchair users. Br J Sp
Med; 24: 25-30.
Gellman
H, Sie I, Waters RL. (1998) Late complications of the weight-bearning upper
extremity in the paraplegic patient. Clin Orthop Rel Res; 233: 132-135.
Hagberg
M, Harms-Ringdaht K, Nisell R, Hjelm EW (2000) Rehabilitation of
neck-shoulder pain in women industrial workers: a randomizel trial comparing
isometric shoulder endurance training with isometric shoulder strengh training.
Arch Phys Med Rehabil; 81: 1051-8.
Jacobs
PL, Nash MS, Rusinowski JW (2001) Circuit training provides
cardiorespiratory and strength benefits in persons with paraplegia. Med Sci
Sports Exer; 33(5): 711–717.
Jacobs
PL, Mahoney ET, Nash MS, Green BA (2002) Circuit resistance training
in persons with complete paraplegia. . J Rehabil R&D; 39(1): 21-28.
Kilkens OJ, Dallmeijer AJ, de Witte LP, van der Woude
LH, Post MW (2004) The Wheelchair Circuit: construct
validity and responsiveness of a test to assess manual wheelchair mobility in
persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 85:424-31.
Lal
S (1998) Premature degenerative shoulder changes in spinal cord injury patients.
Spinal Cord; 36(3): 186-89.
Maïsetti
O, Guével A, Legros P, Hogrel JY (2002) SEMG power spectrum changes
during a sustained 50% Maximum Voluntary Isometric Torque do not depend upon the prior knowledge
of exercise duration. J Electromyogr Kinesiol; 12: 103-109
Mamaghani
NK, Shimomura Y, Iwanaga K (2002) Katsuura T. Mechanomyogram and electromyogram
responses of upper limb during sustained isometric fatigue with varying
shoulder and elbow postures. J Physiol Anthropol; 21(1): 29-43.
Mulroy
SJ, Gronley JK, Newsam CJ, y cols. (1996) Electromyographic activity
of shoulder muscles durning wheelchair propulsion by paraplegic persons. Arch
Phys Med Rehabil; 77: 187-193.
Nash
MS, Jacobs PL, Woods JM, Clark JE, Pray TA, Pumarejo AE (2002) A comparison of 2
circuit exercise training techniques for eliciting matched metabolic responses
in persons with paraplegia. Arch Phys Med Rehabil; 83: 201-9.
O´Connell
DG, Barnhart R (1995) Improvement in wheelchair propulsion in pediatric
wheelchair users trough resistance training: A pilot study. Arch Phys Med
Rehabil; 76: 368-72.
Rodgers
MM, Keyser RE, Rasch EK, Gorman PH, Russell PJ (2001) Influence of
training on biomechanics of wheelchair propulsion. J Rehabil R&D; 38(5)
Salinas
F, Lugo L, Ramírez L, Eusse E (2001) Effects of an exercise
program on the rehabilitation of patients with spinal cord injury. Arch Phys
Med Rehabil; 82: 1349-54.
Yamaji
S, Demura S, Nagasawa Y, Nakada M, Kitabayashi T (2002) The effect of
measurement time when evaluating static muscle endurance during sustained
static maximal gripping. J Physiol Anthropol; 21(3): 151-158.
Yamaji
S, Demura S, Nagasawa Y, Nakada M (2006) The influence of different
target values and measurement times on the decreasing force curve during
sustained static gripping work. J Physiol Anthropol; 25(1): 23-28
Yim SY, Cho KJ, Park C, Yoon
TS, Han DY, Lee HL (1993) Effect of wheelchair ergometer training on spinal
cord-injured paraplegics. Yonsei Med J; 34(3): 278-286.
Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte – vol. 7 - número 27 - septiembre 2007 - ISSN: 1577-0354

